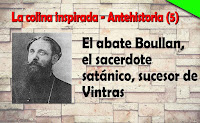4. Vintras y el vintrasismo
En un momento del relato de Barrés, Léopold, el
mayo de los tres hermanos Baillard, se encuentra con un hereje, Vintras. A
partir de ese momento, la basílica de Notre–Dame de Sion se convertirá en eje de la secta formada
en torno a este extraño personaje, entre visionario, alucinado, reformador y
excéntrico. Este encuentro y la integración en la secta vintrasiana estará en
el origen de todas las desgracias de los tres hermanos. De hecho, la novela es,
en el fondo una reconstrucción, bastante próxima a la realidad del
enfrentamiento entre dos formas de ver el catolicismo: a la manera de Roma o a
la manera de Vintras. La primera tiene que ver con el orden y la autoridad. La
segunda representa las raíces y la libertad. En las últimas líneas de la
novela, Barrés se niega a tomar partido absolutamente por una u otra idea.
Viene a decir que ambas, orden y autoridad, raíces y libertad, son necesarias.
Y lo hace contraponiendo la capilla y la pradera. Es quizás, junto con el
párrafo inicial de la novela, uno de los fragmentos más hermosos de la
literatura francesa:
“Soy –dice la pradera– el espíritu de la tierra y
de los antepasados más remotos, la libertad, la inspiración.
Y la capilla responde:
– Soy la regla, la autoridad, el vínculo, soy un
cuerpo de pensamientos fijos y la ciudad ordenada de las almas”.
Y en el último párrafo, el autor se responde:
“Eterno diálogo el de estas dos potencias! ¿A
cuál obedecer? ¿Es que hay entonces que escoger entre ellas? ¡Ah! ¡Que pueden
probarse más bien eternamente estas dos fuerzas antagónicas, no vencerse nunca
y engrandecerse por su propia lucha! No podrían prescindir la una de la otra.
¿Qué es un entusiasmo que queda en una fantasía individual? ¿Qué es un orden al
que ningún entusiasmo viene ya a animar? La Iglesia ha nacido de la pradera y
se nutre de ella perpetuamente, para así salvarnos”.
Antes del Epílogo, Léopold ha regresado al seno de la Iglesia y abandonado a la secta vintrasiana. Quizás un lector español del siglo XXI, precise algunas aclaraciones sobre la relevancia que tuvo la secta vintrasiana en el siglo XIX francés y por qué, Barrés, entre otros movimientos heréticos de aquella época, la elige como trasfondo para su relato. Esto es aún más importante en la medida en que la secta nos lleva a fijar nuestra atención en una serie de personajes y situaciones relevantes en Francia y en la que se vieron mezclados, incluso, notorios literatos. Los nombres de Naundorff, el hombre que se presentó como “el Delfín de Francia desaparecido en La Bastilla”, del abate Boullan, sucesor de Vintras al frente de la secta, del ocultista Jules Bois, del escritor Huysmans, el episodio conocido como “la guerra de los magos”, merecen ser recordados, para entender el panorama espiritual finisecular de Francia en aquellos momentos. Empecemos por Vintras.
*
* *
Sus padres lo bautizaron con el nombre de Pierre–Michel–Élie
poco después de nacer en la convulsa Francia napoleónica de 1807 y determinaron
con ello su futura vocación: se tenía por reencarnación del profeta Elías. Para
evitar que se conociera ese determinismo onomástico, en sus años de predicación
herética cambió el “Elías” por el de “Eugenio”. No tuvo una infancia fácil. Era
hijo ilegítimo de una pobre mujer que lo crió como pudo para abandonarlo cuando
tenía apenas diez años. Lo más probable es que el abandono se debiera a no
poder mantenerlo a causa de la pobreza, si bien otros lo han atribuido a “la
maldad natural del niño, perverso e insociable”. Sea como fuere, permaneció unos
años ingresado en el hospicio en Bayeux. Desempeñó diversos oficios. Se sabe
que fue sastre en Trévières y luego vendedor ambulante. Muy joven se casó con
una lavandera y tuvo un hijo. Conoció la cárcel tras eludir el pago de una
deuda y vender sus bienes incautados. Era solo el inicio de la primera parte de
su vida, marcada por prisiones, juicios y estafas. Al salir de la cárcel abrió
un tugurio y cuentan que ejerció el proxenetismo, si bien otros reducen su
responsabilidad a ser el administrador de un establecimiento en el que otros
ejercían el proxenetismo. Sea como fuere, luego se estableció en París, alojado
por un artesano que había conocido en prisión y al que también robó. En Caen
volvió a hacerlo con un vinatero y tras ser contratado en un hotel como criado,
repitió la finta.
En 1839, cuando acaba de cumplir la edad en la
que Cristo fue crucificado, acierta a establecerse en Tilly–sur–Seulles.
Gracias a un inglés, Ferdinand Geoffroy, se convierte en director de una
fábrica de papel, pero el negocio, muy destartalado y anticuado, resulta
ruinoso. Ese mismo año, según contó, en la iglesia del pueblo, se le apareció
San José. Alexandre Geoffroy, hijo de su socio, se relaciona con Vintras e,
incluso, parece que durante cierto tiempo compartieron lecho. Alexandre, para
no ser menos, anuncia que le ha visitado San Miguel con la forma de un mendigo
miserable. Si tenemos en cuenta que constan condenas previas del inglés, por
estafa, habrá que convenir que ambos debieron compincharse, reforzando uno las
“visiones” del otro y viceversa. Sea como fuere, Vintras, a partir de ese
momento resulta visitado por la corte celestial: primero San Miguel Arcángel,
luego la Virgen María y, finalmente, Jesús. Amén de las visitas de San José que
resultan las más habituales. Geoffroy se convierte en “el hermano Jean” y
recibe el nombre místico de “Géhoraël”, y con Vintras, que ha retomado el
nombre de “Elías” con el que fue bautizado, consiguen reunir a un pequeño grupo
de adeptos, convencidos de la realidad de sus apariciones. Entre ellos se
encuentran varios sacerdotes de la zona y cierto número de feligreses.
El 8 de agosto de 1839, Vintras declaró su primer
encuentro con un anciano de barba blanca que resultaría ser San Miguel. Declaró
que el encuentro le causó pavor. Una semana después volvió a recibir otra
visita del “buen anciano” y esta fue la revelación definitiva. A partir de
aquí, los “éxtasis” son tan frecuentes como las visiones celestiales. ¿Reales o
simuladas? Y en el caso de ser reales ¿producidas por una patología mental o
bien por una intervención celestial? Nos inclinamos a pensar que, en un
principio, se trató solamente de un intento de estafa y, como la mayoría de los
estafadores, finalmente, terminó creyendo sus propias patrañas, sin renunciar,
por supuesto, a los beneficios económicos que conllevan. Aún faltaban sesenta
años para que Konstantin Stanislavsky ideara su método interpretativo, pero
Vintras ya había afinado un precedente. Se trataba de interiorizar dal
personaje (en este caso “Elías profeta”), generar un contexto lo más realista
posible, evitar falsas emociones y pensar como el personaje que se representa.
Vintras lo hizo así y ocurrió lo que cabía esperar: que finalmente el personaje
representado reemplazó primero y anuló después a la personalidad del
mistificador. Ver el resultado que la interpretación tiene sobre el espectador
(en este caso sobre los adeptos a la secta) es lo que obliga al mistificador a
seguir manteniendo la ficción del personaje, de forma casi ininterrumpida hasta
que prácticamente se olvida de su verdadera personalidad y de la intención
inicial con la que había asumido un rol falso.
Esto debió ocurrir desde finales de 1839, cuando
las “conversaciones” con San Miguel y con otros personajes bíblicos, se hacen cada
vez más doctrinales. De ser un simple intento de estafa, Vintras pasa a creer
que, efectivamente, tiene un papel en la regeneración del mundo y en el proceso
de advenimiento del “divino Paráclito”. El límite entre la estafa y la locura
queda franqueado desde el momento en que de ser “Pierre Emile Elías”, va
añadiendo nombres cada más más pomposos: “Stratañhael, Pontífice de la Sabiduría”,
“Indehaël, Azzolethaël, Athzerhaël”, y otros por el estilo.
Vintras también fue pionero en la explotación del
sistema de “escritura automática” que luego sería utilizado por la fundadora de
la Sociedad Teosófica, H.P. Blavatsky, para justificar la “legitimidad
espiritual” de sus obras que presentaba como dictadas por “los mahatmas que
rigen el mundo”, técnica que, luego, los surrealistas, elevaron a la categoría
literaria. Pero, si para André Breton, Robert Desnos y los demás surrealistas,
la “escritura automática” es una técnica de creación literaria en la que las palabras fluyen de manera libre, sin censura,
para Vintras es una forma de traducir sus visiones extáticas. Una miembro de la
secta describe cómo eran estos procesos: “Y de nuevo: «Escribe lo que has oído», le dijo el Santo Comunicador,
desapareciendo como una «sombra», «y Pedro Miguel [Vintrás] escribe
rápidamente, sin dificultad, sin tachaduras, las sublimidades reveladas, que a
menudo no oía; especialmente las citas latinas tomadas de la Sagrada
Escritura, de las que no entendía nada, y sin embargo de las que no alteró
una sola palabra. Al escribir, parece copiar; su mente ve la palabra que sigue
a la ya escrita, de modo que la mano corre sin detenerse, sin importarle si de
ella saldrá una frase correcta. Escribe estas Comunicaciones en medio del
bullicio de las conversaciones. Incluso se involucra, como quien, para esta
tarea, solo presta su mano, sin necesidad de recordar ni ordenar sus
pensamientos. Nosotros mismos tuvimos prueba de ello cuando, para convencernos
mejor de la intervención divina, hablamos con él; mientras escribía, una
conversación sobre Jesucristo pasó en nuestra presencia; y esto con el objetivo
de imposibilitarle por completo el uso de su memoria o su imaginación”. En octubre
de 1839, su confesor, temiendo que una enfermedad nerviosa recurrente le
hiciera escribir textos producto de su imaginación, le prohibió escribir las “comunicaciones”
que recibía.
Sin embargo, estas revelaciones y conversaciones
de Vintras con San Miguel, San José y demás, tienen inquietantes similitudes
con textos de diversos autores eclesiásticos como Massillon[1] y, incluso el nombre que le dieron a su
institución, la “Obra de la Misericordia”, tiene resonancias propias de este clérigo,
en medio de cuya obra, Vintras introdujo “morcillas” para justificar el factor
diferencial de lo que, ya desde un principio, era una secta.
Como los movimientos sectarios de todos los
tiempos, Vintras y Geoffroy improvisaron una doctrina sin excesivas florituras,
destinada al embaucamiento de los miembros y a explotarles económicamente.
Reconocían el misterio de la Trinidad, pero le otorgaban un nuevo sentido: el
Padre reinó en el primer período, descrito en el Pentateuco; el Hijo
inspiró el cristianismo en el período siguiente; pero, ahora, se había iniciado
el ciclo ¿del Espíritu Santo? En absoluto: es el tiempo de “Elías”, y, más en
concreto, de “Pierre–Michel–Elías”… el profeta de la nueva era, esto es: de
Vintras.
El aspecto más conflictivo de la secta –y el que,
sin duda, más llamará la atención– será la idea de que la era de “Elías” será
una época de libertad. Especialmente los pecados de la carne, podrán ser
cometidos sin que afecten al destino post–mortem del alma del sujeto. No son
considerados como “pecados”, ni tampoco como “virtudes”: son un signo de los
tiempos, de la misma forma que el establecimiento de la ley divina fue
característica del mosaísmo o la idea de la redención propia del cristianismo.
Los valores en cada uno de estos períodos serán distintos y lo que antes era
pecado o desviaba del camino de la Redención, ahora no es ni bueno ni malo, es
simplemente, un rasgo de lo humano como puede serlo el hambre y cualquier otra
necesidad física o vital. Lo importante es reconocer la secuencia: “Espíritu
Santo – Elías – Vintras”. A partir de aquí, la “doctrina revelada” de la secta –expuesta
en el Libro de Oro y en La Voz de la Septena–, aparte de la
hojarasca retórica, altisonante y pomposa, contiene algunas ideas que, en su
época, llamaron mucho la atención. Fue el primero –antes de que el Vaticano[2]– en establecer la “Inmaculada Concepción de la
Virgen”, precediendo a una época de apariciones marianas en Francia (la Virgen
de la Salette en 1846 y la Virgen de Lourdes en 1858).
Esta idea encontró un clima favorable, mientras
que otras dos fueron aceptadas por los adeptos en la medida en que
tranquilizaban sus conciencias. Vintras explicó los sufrimientos de este mundo,
alegando que nuestras almas antes de la vida terrena son las de los ángeles
caídos, durante la revuelta luciferina que fueron exiliadas a la tierra como
castigo. Así pues, todos somos “ángeles caídos”. Y, en el peor de los casos,
aunque nuestras almas vayan a parar al infierno, también seremos redimidos,
incluso el mismo Satanás tendrá su redención.
Estas ideas no podían ser compartidas por la
Iglesia. Incluso, aunque ésta asumiera poco después el dogma de la “inmaculada
Concepción”, tal como la exponía Vintras era “peligrosa”: la mujer es la
“mediadora” de la “nueva era”. La “mujer” ha aplastado la cabeza de la
serpiente y Vintras interpreta este hecho como el triunfo a la reina de los
cielos, Shahael, envidiada por los demonios en el momento de la “caída”. No
solamente existía un “dios” en los cielos, sino también una “diosa”… Primero,
con timidez y luego, poco a poco, al ver que no le faltaban partidarios,
Vintras fue alejándose cada vez más de la ortodoxia y penetrando, más el camino
de la herejía.
Cuando se sintió lo suficientemente fuerte y
arropado por unos cuantos cientos de partidarios, fundó la llamada Obra de la
Misericordia, cuyo símbolo era la “Cruz de la Gracia” (una cruz romana blanca)
que debía ser el signo de distinción que “preservaría a quien lo llevase de la
ira de Dios”. El centro de la Obra de la Misericordia estaba en la pequeña
ciudad de Tilly y fue allí donde estableció su convento, al que conocía como la
“ciudad Futura”. Desde allí reforzó su secta incorporando el anuncio de catástrofes
apocalípticas para Francia. Procedente de una sociedad rural, Vintras veía en
las ciudades populosas reflejos de la Gran Prostituta de Babilonia. París y
Londres, para él, eran la quintaesencia de la degradación a la que, por
supuesto, sucederían desgracian sin límite. Estos anuncios de catástrofes
causaban miedo y espanto. La única forma de ponerse a salvo consistía en asumir
la cruz blanca de la Orden de la Misericordia. Tras suscitar terrores, Vintras
ofrecía la esperanza.
El barón de Razac se unió a la secta y en su
castillo se ubicó la “Septena Sagrada”, cúspide dirigente del grupo. En el
mejor momento, la secta contaba entonces con cerca de dos mil adeptos en las
ciudades de Ruan, Le Mans, París, Angers, Tours, Cahors y Albi. La “septena
Sagrada”, tenía como objetivo mantener la unidad y prevenir cualquier cisma en
la obra. Antes que el papado, Vintras se blindó ante las críticas,
atribuyéndose la infalibilidad; sus decisiones pasaban a ser actos de fe.
En las “comunicaciones espirituales” que recibía aparece
con frecuencia el nombre de Geoffroy. Se trataba de un naundorfista convencido.
En el próximo parágrafo nos extenderemos sobre el naundorfismo y la importancia
que tuvo en el movimiento vintrasiano. Geoffroy también la habló de una mujer
de Aviñón, Madame Bouche que afirmaba tener comunicaciones del Espíritu Santo y
se hacía llamar “Marie–Salomé”. Esta “vidente” tenía una larga historia a sus
espaldas que se remontaba al inicio del siglo XIX. En efecto, en 1811, advirtió
a Napoleón que la campaña de Rusia sería su final. No puede extrañar, por
tanto, que el Zar Alejandro la mantuviera en su corte durante año y medio. Es
muy posible que fuera el conocimiento que Geoffroy tenía de esta vidente, unido
a su militancia naundorfista, fueran suficientes como para que Vintras se
interesara por la política, el gobierno y el destino de Francia.
En aquel momento, durante los primeros años de
predicación de Vintras, Francia estaba partida verticalmente entre monárquicos
legitimistas y republicanos. Obviamente, los primeros eran mayoritarios en
algunas regiones y especialmente en zonas agrícolas, mientras que los segundos
tenían sus baluartes en las ciudades. En aquel momento, en la Francia rural
abundaban los videntes que profetizaban la restauración de la monarquía y
anunciaban catástrofes como castigo por haber guillotinado a la familia real.
Tomás Martin de Gallardón, dijo haber sido visitado a partir de 1816 por el
Arcángel San Rafael e, incluso fue recibido por el Rey Luis XVIII, al que
produjo una profunda impresión. Sin embargo, poco después, Martin de Gallardón
declaró que el futuro Luis XVIII, antes de la revolución habría intentado
asesinar al rey Luis XVI y, después, evitó investigar la suerte del Delfín (que
debería haber sido Luis XVII). La Iglesia dudó de sus visiones y lo internó
durante una semana en el asilo para alienados de Charenton para que examinaran
el estado de su mente. En 1833 reconoció a Naundorff como el verdadero Luis
XVII y al año siguiente murió envenenado. Poco después, cuando apareció el
fenómeno vintrasiano, las profecías de Martin de Gallardon todavía eran
recordadas. Especialmente en la región de La Vandea, donde se conservaba muy
viva la memoria de las masacres cometidas por orden de la Asamblea Nacional y
las guerras civiles entre católicos monárquicos y republicanos jacobinos.
Cuando se produjo el hundimiento del imperio napoleónico em 1815 y la
restauración de la monarquía, en la figura de Luis XVIII, los monárquicos
esperaban que el nuevo rey vengara la muerte de su hermano y reconstruyera una
situación política similar a la que había interrumpido con la revolución de
1789. No fue así. Nunca hubo un “terror blanco” y la represión se cebó, más
bien, sobre funcionarios napoleónicos (el mariscal Ney fue fusilado). Luis
XVIII hizo todo lo posible con evitar “ajustes de cuentas” con los
revolucionarios y eso desplazó algunas simpatías legitimistas hacia la figura
de Naundorff considerado como el “verdadero rey de Francia, Luis XVII”. Fue en
este clima político en el que Vintras tomó partido por los legitimistas
monárquicos naundorfistas.
Ni Vintras, ni Geoffroy tenía talla como
teólogos, ni formación en materia alguna de religión, fuera de la catequesis
básica y del culto popular. Sin embargo, pronto se sumaron a la secta varios
clérigos que si aportaron su conocimiento de la teología y dieron cierta
coherencia a las tesis de la Obra de la Misericordia. El primero de todos ellos
fue el abad Charvoz, sacerdote de Tours, teólogo reputado que había permanecido
en Inglaterra durante la revolución, donde se relacionó con medios de la
monarquía británica. Al volver quiso conocer el movimiento que se había
iniciado en Tilly y quedó impresionado por lo que creyó era una “comunidad de
santos”. Se integró en ella y aportó sus conocimientos. Es significativo que, a
partir de ese momento, las “comunicaciones” que recibía Vintras se convirtieran
en extremadamente sofisticadas, mientras que antes solamente eran muestras de
religiosidad popular rural. En 1842, la secta empezó a publicar una revista, La
Voix de la Septaine, de la que aparecerían cuarenta y ocho números en los
cuatro años siguientes. La mayoría de los escritos de la secta y de los
artículos en esta publicación procedían de la pluma de Charvoz.
Otro sacerdote, el padre Maréchal, inicialmente
humilde, modesto y servicial, se integró así mismo en la secta en torno a los
40 años. Pero en el interior, al igual que otros personajes considerados por
sus vecinos como “buenos católicos”, empezó a sentirse atraído por el aspecto
más problemático de la secta: su concepto de “libertad sexual” y la idea de que
la lujuria no era pecado para los que mostraran la cruz blanca de la secta. La
práctica de la “santa libertad de los hijos de Dios”, se les presenta como
virtuosa. Parece que Vintras, inicialmente, se opuso a la práctica de “orgías
virtuosas”, pero posteriormente optó por abstenerse de criticarlas, mientras
que su sucesor, el abate Boullan, no solamente las permitió, sino que, además,
las convirtió en práctica habitual y sello de la secta.
Fue la adhesión de Vintras al naundorfismo lo que
impulsó a la Iglesia a intervenir. Hasta ese momento, se había tratado de un
pequeño movimiento sectario confinado a una zona rural y alejado del bullicio
parisino. No valía la pena intervenir para un asunto que debía ser resuelto por
el clero local y, como máximo, por el obispado de Alsacia. Pero las críticas a
la monarquía de Luis Felipe de Orleans, y la toma de partido a favor del naundorfismo,
obligaron a la Iglesia francesa a intervenir para evitar el conflicto con el
régimen. Vintras fue, de nuevo, acusado de estafa y posteriormente, en 1843,
declarado hereje. Algunos clérigos que habían colaborado con la secta, optaron
por abandonarla.
Como ocurre con toda secta el proceso es siempre
el mismo: ya sea por ambición, por deseo de protagonismo, de lucro económico, o
simplemente, por un impulso místico y profético, se genera un grupo de
seguidores en torno a un líder; éste, progresivamente, se va haciendo a la idea
de que es “el elegido”, incluso si su primera intención era solamente
lucrativa; a ello contribuye el que su círculo de seguidores le dé siempre la
razón, lo alaba y no albergan la menor duda sobre su misión profética. Como ya
hemos visto, esto concluye haciendo que el promotor de la secta termine
creyendo sus propios delirios y muchos más si estos le reportan algún tipo de
“satisfacción” (en el caso de los vintrasianos, de naturaleza erótica y místico–política.
Lo más probable es que Vintras, inicialmente
fuera un pequeño delincuente, de familia muy humilde e infancia desgraciada,
que albergó en esos primeros años el deseo de tener un destino fabuloso. Para
hacerlo realidad recurrió a la mitomanía inherente a su personalidad y los
trucos propios del estafador que fue en su juventud, capacidad para la
simulación y quizás algún trastorno de carácter psíquico que se fue agravando
(y que explicaría la “escritura automática”), por necesidades de impresionar
cada vez más a quienes lo rodeaban.
Inicialmente, Vintras puso especial énfasis en
combatir a los “sacerdotes satanistas”. En uno de sus éxtasis, en 1841, dijo
haberse hecho con una hostia consagrada por un sacerdote satanista. Mostrándola
en la sede de la secta, uno de los presentes describió así la actuación: “Se
retuerce en el suelo… suda sangre… maldice al chivo infernal, se disculpa con
Jesucristo, pide piedad y misericordia para el sacerdote, miserable víctima del
Infierno…”. El éxito de aquel día le indujo a proseguir en esa dirección. Las
hostias consagradas pasaron a ocupar un lugar central en la temática sobre
natural de la secta. Sus fieles aportaban las hostias que habían recibido en el
rito de la Eucaristía y que la secta conservaba. Más adelante terminará
afirmando que las hostias por él consagradas tienen tendencia a empaparse de
sangre. El ocultista Joanny Bricaud se hizo con algunas de ellas. Otro
ocultista, Éliphas Levi se interesó por Vintras e incluso lo visitó en Tilly.
Un rosacruciano, Stanislas de Guaïta, que estudió el tema con cierto
detenimiento y participó en la “guerra de los magos” (ver página XXX) concluyó
que tales hostias eran satánicas. Se decía que, a medida que la sangre fluía de
la hostia, su tamaño disminuía y que esa sangre no empapaba las piezas de lino
sobre las que descansaba. Barrés aprovechará también este tema en su novela.
Los médicos analizaron el líquido rojizo que brotaba de las hostias y
reconocieron que se trataba realmente de sangre humana; en cuanto a los signos
impresos con sangre en las hostias de Vintras, los ocultistas declararon que,
en la magia negra, eran propios de las firmas de los demonios.
Como toda secta, al alcanzar cierto nivel,
aparecen las escisiones y las disidencias. Algunas son motivadas por sospechas
de que el líder se “está desviando” y hay que recuperar el mensaje inicial. En
otros casos, se trata de estafadores que han cooperado en los primeros pasos de
la secta, conocen el “modus operandi” y quieren una parte en el pastel mayor a
la que se les ha adjudicado. Sea como fuere, a partir de la excomunión de
Vintras, se producen distintos abandonos. El propio Alexandre Geoffroy termina
yéndose de la secta, pero la deserción más sonada en la de Gozzoli (autor de
dos obras en las que revela “secretos” de la secta: Lettre à un croyant en
l’Œuvre de la Miséricorde (Caen 1847) y sobre todo Le prophète Vintras et les Saints de Tilly–sur–Seulles,
Un nouveau
témoin de leurs turpitudes obscènes, (Caen, 1851). Gracias a estos
trabajos se conoce mucho mejor el trasfondo de obsceno y problemático de la
secta: se cometían diariamente actos obscenos con niños, protagonizados por el
“núcleo duro” de la secta. Llamaban a estos abusos “el Sacrificio del Amor” y sostenían que era uno de
los actos más agradables a Dios que pueden realizar los benditos hijos de su
obra. Gozzoli, al parecer, creía firmemente la Obra de la Misericordia y en su
misión. Esperaba que al denunciar a Vintras, la Obra volvería a su pureza
originaria.
En 1842, las denuncias surtieron efecto y Vintras
pasó seis años en prisión. Al año siguiente, el Papa Gregorio XVI condenó a
Vintras en la bula Ubi Novam. Salió de la cárcel a poco de abdicar Luis
Felipe de Orleans en 1848. Un gobierno provisional se había hecho cargo del
poder y proclamó la república que no impidió a Vintras continuar su predicación.
Al salir de prisión terminó considerando que los ocultistas, especialmente, los
distintos grupos rosacrucianos, eran satánicos y por tanto dirigió contra ellos
su artillería, tanto o más que contra el Vaticano. Se inició entonces una
enemistad entre ambos mundos sectarios que alcanzaría su cénit con su sucesor,
el abate Boullan. Los ocultistas se infiltraron en la secta para comprobar si
los fenómenos paranormales que proclamaba eran ciertos o falsos. El ocultista
Jules Bois, por ejemplo, asistió a algunas ceremonias y obtuvo testimonios de
fieles que declararon que, al rezar, Vintras se elevaba del suelo mientras oían
crujidos en torno suyo. Es probable que el clima emotivo y los clímax de
historia colectiva que sabía despertar con sus éxtasis, generaran este tipo de
alucinaciones. O que, naturalmente, Jules Bois exagerase y diera por cierto lo
que solo eran rumores. La Iglesia, por su parte, no negaba algunos de estos
milagros, simplemente, se limitaba a atribuirlos al demonio. Y otro tanto
opinaba el mundillo ocultista de la época. El demonio suscitaba pasiones en el
siglo XIX francés. Los ocultistas, por el conocimiento que se arrogaban de los
distintos tipos de magia, consideraban que todo lo que rodeaba a Vintras era,
simplemente, “magia negra” y fueron muchos los que les creyeron.
Pero, en realidad, la doctrina de Vintras no
tenía ningún elemento particularmente “satánico”. Era, simplemente, “peligrosa”,
especialmente para sus miembros. Vintras se había limitado a reconocer los
dogmas de la Iglesia y añadir otros de su propia cosecha. Esto era todo. Esto,
naturalmente, y las “malas costumbres” en materia sexual, seguidas por la
secta. El satanismo aparecería de manera más nítida en el sucesor de Vintras,
el abate Boullan.
El famoso ocultista, Eliphas Lévi, que
consideraba que los milagros atribuidos a Vintras eran ciertos, aunque no
atribuibles a Dios sino al diablo, le describió así: “Vintras suda sangre, y su
sangre aparece en las hostias, donde dibuja corazones con leyendas...; los
cálices vacíos aparecen de repente llenos de vino, y luego, donde cae el vino,
aparecen gotas de sangre. Los iniciados creen oír una música deliciosa y respirar
perfumes desconocidos; los sacerdotes llamados a constatar estos prodigios se
dejan llevar por la corriente del entusiasmo. Hemos visto a uno de estos
sacerdotes. Nos ha contado las maravillas de Vintras con el énfasis de la más
perfecta convicción, nos ha mostrado hostias inyectadas de sangre de manera
inexplicable, nos ha facilitado actas firmadas por más de cincuenta testigos,
todos ellos personas honorables y bien consideradas, artistas, médicos,
abogados, un caballero de Razac, una duquesa de Armaillé”.
Sin embargo, el gran problema al que se enfrentó
Vintras al salir de la cárcel fue resolver las disensiones que habían aparecido
en el interior de la secta. El abate Charvoz le ayudó en esta tarea. Y el
principal problema era la condena vaticana. Vintras respondió insistiendo en su
condición de “encarnación del profeta Elías, pontífice adorador y pontífice del
amor”. Para jerarquizar la Obra de la Misericordia, ordenó a siete “pontífices”
mediante imposición de manos en 1850. Quiso animar a sus huestes anunciando que
el Vaticano pronto reconocería el dogma de la Inmaculada Concepción (que
Vintras defendía) y que, entonces, llegaría la hora del reinado del Espíritu
Santo, anunciado por él. Cuando, en efecto, en 1851 el Papa Pío IX dirigió a
los obispos una encíclica sobre este tema y en 1854 proclamó el dogma de la
Inmaculada Concepción, el vintrasismo experimentó un segundo reverdecer. Pero
las desgracias Vintras no desaparecerían.
Al iniciarse el “Segundo Imperio” de Napoleón III en 1852, el Ministerio del Interior disolvió la congregación de Tilly que se estableció, primero en Bruselas y luego en Londres, donde fundó un “Carmelo Elíaco”. Durante ese período introdujo el espiritismo –entonces de moda– entre sus prácticas. Solamente pudo regresar a Francia en 1862. Ni la cárcel, ni el autoexilio contribuyeron a que moderara sus delirios. Establecido en Lyon donde moriría en 1875, al frente de la secta.
[1] Jean Baptiste Massillon (1663-1742), sacerdote y miembros de la
Orden del Oratorio, enseñó filosofía y teología en Vienne. Después de
pronunciar varias oraciones fúnebres que tuvieron mucha repercusión en Francia,
su obispo lo envió a París como director del seminario de Saint-Magloire. Pero
su fama deriva de su capacidad de convicción como predicador. Dirigió las
oraciones fúnebres a la muerte de Luis XIV, el “Rey Sol”, que lo tenía en alta
estima. Sus sermones más famosos fueron reunidos en el volumen titulado Le
Petit Carême (La pequeña Cuaresma) que, con toda seguridad, cayó en manos
de Vintrás y Geoffroy.
[2] El Papa
Pío IX proclamó la Inmaculada Concepción como dogma de fe en la bula "Ineffabilis
Deus" el 8 de diciembre de 1854.
[7] Sobre las relaciones de
Charles Maurras con los movimientos antisemitas de los años 80 del siglo XIX,
puede leerse Le maurassisme et la culture:
L'action française. Culture, société, politique (III), Michel Leymarie, Olivier
Dard, Jacques Prévotat, Neil McWilliam, Preses Nationales du Septentrion,
Villeneuve d’Ascq 2007, especialmente pág. 20 y sigs.