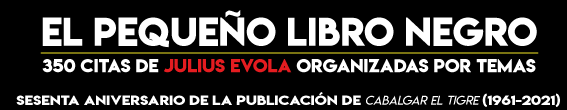Las Brigadas Europeas o la “fantasía
armada” de Thiriart
La idea de organizar unas “Brigadas
Europeas” ya la tenía en mente Thiriart cuando escribió Europa: un imperio
de 400 millones, solo que, en aquel momento las contemplaba para ¡apoyar la
resistencia popular al comunismo en los países del Este! La mencionó a
propósito de la revolución húngara de 1956. Pero, la realidad, es que, fuera de
los campamentos veraniegos de Jeune Europe en los que se realizaban
entrenamientos físicos sin armas de fuego, pero con ejercicios de defensa
personal, todo esto quedó en meros proyectos que expuso en el capítulo IV de su
obra (La Europa legal contra la Europa combatiente) y en los capítulos
VII (Cómo se hará la Europa unitaria), y VIII (Los que harán Europa o
el partido moderno).
Y, a decir verdad, en 1968, cuesta trabajo
imaginar al presidente Gamal Abdel Nasser, –a quien Thiriart dijo haber
presentado el proyecto[1]–
interesándose por la idea de unas “Brigadas Europeas”, justo cuando no se había
cumplido ni un año del varapalo que recibieron los ejércitos egipcio, jordano y
sirio, en la Guerra de los Seis Días. Sin olvidar que, en esos momentos, Jeune
Europe, transformada en Partido Comunitario Europeo, estaba reducido a
rescoldos en Bélgica y, solamente, mantenía cierta actividad, en su rama
italiana. El juicio de Thiriart sobre el presidente egipcio no es menos
temerario: “Encontré a Nasser que me decepcionó inmediatamente. Era un
hombre teatral. Estoy tentado de decir que era un hombre más de palabras que de
actos” [2].
En la web del extinto Partido Comunitario
Europeo[3],
que dirigió Luc Michel, puede leerse que “nuestro llorado consejero
político” (Thiriart) pretendía el “envío de militantes de Jeune Europe
al teatro de los conflictos antiimperialistas”, añadiendo que “Roger
Coudroy fue uno de los primeros en partir”. El texto en cuestión que
justificaría la llegada de “militantes de Jeune Europe” a los “conflictos
antiimperialistas” dice así:
"... la lucha armada
en el marco de una insurrección antiestadounidense en Europa fue una hipótesis
seriamente considerada por Thiriart. A partir de entonces se buscarán los medios
para dotar a Jeune Europe de un aparato político–militar y encontrar un terreno
en el que entrenarlo y entrenarlo.
Debido al dogmatismo chino
y a pesar de la reunión de Thiriart con el primer ministro Chu Enlai en Bucarest
en 1966 [ver el parágrafo
siguiente], rápidamente dejó de hacerse ilusiones sobre la ayuda de Pekín.
Por lo tanto, debe encontrar otros aliados: estos serán los países árabes
progresistas que luchan contra el imperialismo sionista israelí y su
inseparable aliado estadounidense. Las condiciones son favorables: un
movimiento de resistencia palestino incipiente y embrionario; Países árabes
humillados por Israel y deseosos de venganza (este sentimiento sólo aumentará
después de la agresión sionista de 1967); falta de ejecutivos de alto nivel y
muy técnicos; gobiernos revolucionarios, nacionalistas y no marxistas. Por
tanto, indudablemente hay un terreno favorable. Queda ocuparlo. Esta será la
oportunidad para que Jean Thiriart desarrolle su concepto de "Brigadas
Europeas":


"La inevitabilidad de
un próximo enfrentamiento militar entre Israel y los árabes –todo el
determinismo histórico conduce a ello– debería alentar la creación de Brigadas
Internacionales reclutadas aquí, en Europa, y destinadas a formar divisiones
altamente mecanizadas, altamente especializadas, para ser utilizadas por la
ruptura. Lo dije antes: la guerra por la liberación de Palestina nos interesa
en el más alto grado porque es una guerra antiamericana. Los nacionalistas
paneuropeos deben formar cuadros, probarlos, resolverlos. Una participación
militar en la acción por la liberación de Palestina constituiría al mismo
tiempo para los árabes un aporte material y moral y para nosotros la ocasión
del establecimiento de una formación armada de intervención que seguramente
podrá ser utilizada nuevamente después de la campaña de Palestina, en otros
teatros"[4].
Se trataba, pues, de crear una fuerza
político–militar europea, desarrollada según el modelo de las "Brigadas
Internacionales", puestas en marcha por el Komintern durante la
guerra civil española (1936–39). Estas "Brigadas Europeas"
supervisadas por activistas de Jeune Europe habrían desempeñado el papel
de "cubanos europeos"[5]
animando la lucha antiamericana en todas partes. "En el marco de una
acción planetaria contra la invasión planetaria del imperialismo de los Estados
Unidos, es decir en el marco de una acción cuatricontinental contra Washington,
es necesario vislumbrar allí una presencia militar europea (...) Esta presencia
militar europea, en la propia Europa, es por el momento prematura, pero esta
presencia militar puede y debe establecerse en otros teatros de operaciones, en
América del Sur y Oriente Medio”.
Thiriart expone claramente las ventajas
que espera de esta operación político–militar: "la ventaja para
nosotros, los patriotas europeos, sería capacitar sobre el terreno a los
cuadros del futuro Ejército Popular de Liberación de Europa. Son esenciales
para el establecimiento de un marco militar completamente nuevo. Debemos poder
tener experiencias en Bolivia o Colombia antes de hacerlo aquí en Europa. Será
de alguna manera el estilo "garibaldiano", uno de los muchos aspectos
de la liberación europea. Tan pronto como sea posible implementarlo en suelo
europeo, tendríamos así el marco preparado para una acción militar
insurreccional y liberadora".
El objetivo de Thiriart es obvio: conducir
rápidamente a una acción militar antiamericana, aquí mismo en Europa. “La
formación de estas brigadas debe hacerse con un estilo y con estructuras
formalmente europeas desde el principio. No se puede hablar de disolver
nuestros elementos con otros sino de prestarlos para campañas específicas.
Todas estas operaciones estarán orientadas a construir en el teatro europeo una
herramienta político–militar debidamente estructurada, supervisada, jerárquica
y educada”.
Definido el concepto de estas
"Brigadas Europeas", faltaba encontrar el "pulmón" en el
que desarrollarlas.
"¿Dónde entrenar a estas Brigadas? En
los países que están realmente decididos a romper el imperialismo
estadounidense"[6].
Fin de la cita. Y es ahí en donde Thiriart
llega a la conclusión de que el “teatro palestino” puede ser un buen lugar para
que estas “Brigadas Europeas” realizaran su “gimnasia revolucionaria”.
Vamos a reflexionar sobre lo que acabamos
de leer.
Thiriart estaba hablando de “guerra de
guerrillas” ¡en Europa Occidental! en 1967–69. Son los años de La Nation
Européenne. Ya por entonces, podían formularse serias dudas sobre la
posibilidad de que en Europa pudiera desarrollarse algo similar. Ahí estaba la
acción de la OAS que lo intentó apenas un lustro antes. Y fracasó. Ahí estaba
el Frente Español de Liberación Nacional y el Directorio Ibérico de Liberación
que, en los años 60, habían intentado luchar contra los regímenes de Franco y
Salazar por la vía del atentado y la “guerra de guerrillas” y sus miembros habían
acabado cumpliendo duras condenas de prisión. Ahí estaba ETA, regularmente
desmantelada por la policía. En cuanto a la persistencia del IRA se trataba, a
fin de cuentas, de una “guerra de religión”. Ejemplos no faltaban, incluso con
los mismos estándares de vida que los belgas. Lo que no había, eran garantías
de éxito.
De hecho, el nombre de “Brigadas Europeas”
remitido a las “Brigadas Internacionales” había sido una mala elección. Estas
unidades del Internacional Comunista, con una mayoría de militantes
comunistas –y un elevadísimo porcentaje de origen judío, por cierto–, fueron
efectivas en operaciones defensivas (especialmente en la defensa del frente de
Madrid) y solamente gracias a que la URSS se preocupó de armarlas directamente,
desde luego, mucho más y mejor que a las columnas anarquistas o socialistas.
Luego, como explica Orwell, los propios estalinistas se preocuparon de purgar
de sus filas a otras tendencias[7].
El resultado final, fue pobre y, si vamos a eso, la labor de los “asesores
soviéticos” a la hora de asumir la dirección estratégica de la guerra a partir
de mediados de 1937, fue bastante más eficiente que la acción de la verdadera
“carne de cañón” que constituyeron los desgraciados “internacionales”. No,
desde luego, ni el nombre de Brigadas era el más adecuado, ni siquiera
respondía a la tradición política de la que –vale la pena no olvidarlo–
procedían la mayoría de militantes de Jeune Europe.
Con la distancia que da el tiempo, hay que
felicitarse de que Thiriart nunca estuviera en condiciones de implementar estas
“Brigadas Europeas”. El doctrinario belga, había olvidado que un dirigente
político, digno de tal nombre, no puede embarcar a sus partidarios en aventuras
poco o nada meditadas, susceptibles de costarles la vida, sin la más mínima
esperanza de obtener resultados, ni absolutamente ninguna garantía de
continuidad.
Porque ni Thiriart ni ninguno de sus
seguidores habían dado muestras –al menos no existe ningún escrito– en el que
meditasen en profundidad sobre “guerrilla urbana” y “guerrilla rural”, sobre
“aparato político y aparato militar”, sobre tácticas y objetivos guerrilleros,
sobre ningún aspecto técnico, empezando por la viabilidad de querer combatir,
no solamente a los norteamericanos en Europa, sino a los gobiernos europeos
“aliados” suyos, a sus policías, a sus servicios de seguridad, a sus cómplices,
y mucho más, cuando nunca en Jeune Europe existió ni siquiera una red
clandestina, ni un equipo dispuesto para realizar atracos (no vayamos a cometer
el eufemismo de llamarlos “requisas revolucionarias”) para financiar la propia
revista La Nation Européenne, deficitaria y siempre con problemas
económicos. En 1967–69, Thiriart no tiene ni un solo escrito en el que demuestra
haber meditado más allá de lo que recoge el párrafo que hemos citado antes
sobre la lucha armada y la “lucha de liberación nacional” en Europa.
Todos los que nos hemos movido por
ambientes radicales sabemos que es frecuente encontrar en ellos lo que
podríamos llamar “el fetichismo de las armas”. Cuando conocimos a Thiriart,
bromeando, nos dijo que le hubiera gustado escribir un “tratado de psicopatología
política”. En el momento en que lo oí, no pude evitar pensar que una iniciativa
así podría volverse contra él: esta misma idea de las “Brigadas Europeas”
antiamericanas, no dejaba de ser un producto psicológico de la frustración que
la había causado la crisis de Jeune Europe, y el no haber podido afirmar su
liderazgo dentro de la organización, ni haber podido alcanzar una posición
cómoda en la política belga. Parece como si, en esa época, Thiriart hubiera
adquirido un “complejo de Asterix” o se viera afectado por un verdadero
“síndrome del Capitán Trueno”, consistente en creer que el golpe de mandoble podía
resolver los problemas que cualquiera de las vías políticas no estaba en
condiciones de resolver.
En la psicología de Thiriart no hay ni una
sombra de autocrítica: los fallos en la conducción política de Jeune Europe
o de La Nation Européenne, se deben a otros o bien a las situaciones
cambiantes a las que es preciso adaptarse. Cuando busca ayuda en el exterior –como
veremos– predica la “verdadera vía” y no admite que le den lecciones, ni
siquiera Chu–Enlai, primer ministro de un país de, entonces, 1.000 millones de
habitantes. Es el Baas, es Nasser, el Chu–Enlai, son los argelinos, quienes se
equivocan, nunca Thiriart. Esa falta de autocrítica revela, además, cierta
dosis de irrealidad sobre las propias fuerzas, a lo que se une una absoluta falta
de habilidad para atraer la atención de los gobiernos elegidos para presentar sus
proyectos. Antes bien, pretendió, con aires de suficiencia, dar lecciones de
geopolítica a los interlocutores.
Cualquiera que haya mantenido algún tipo
de relaciones sociales con “élites” y gobiernos del Tercer Mundo, sabe que no
se trata solamente de “vender” un proyecto inteligente al interlocutor, sino
además de crear un clima de empatía. Thiriart, con sus modales de profesor
emérito, con su altivez y distancia hacia el interlocutor, lograba justamente
lo contrario. Y no digamos en una cuestión tan delicada como la propuesta de
abrir un “frente guerrillero antiyanqui” en Europa que, en la práctica
implicaba embarcar a la propia militancia en acciones “guerrilleras” (que
serían presentadas como “terroristas” por los medios de comunicación) que
contribuirían, aún más, al aislamiento de quienes sostenían esas posiciones,
sin olvidar los riesgos, ni el hecho de que su ya muy escasa militancia ni
siquiera estaba advertida de lo que pretendía y proponía.
Aunque sus interlocutores chinos o árabes se
hubieran tomado en serio estas propuestas, inmediatamente, acabada la
entrevista, habrían consultado con sus propios especialistas, sobre la
viabilidad de lo propuesto. Es fácil intuir que un proceso así habría llevado –como
de hecho ocurrió en el caso de que todas estas relaciones fueran tal como
Thiriart las contó– a cortar cualquier relación entre el anfitrión y el belga
que, a todas luces parecía un aventurero en el mejor de los casos y alguien
poco serio en el peor.
Para proponer algo tan extremo como la
apertura de un “frente guerrillero en Europa” y proponerlo al mundo árabe y a
la República Popular China, quien lo propone, debería tener detrás un
movimiento político ampliamente extendido en la sociedad (lo que no era el caso
de Thiriart que, en aquel momento solo le quedaba la sección italiana de su
movimiento paneuropeo) y además, actuar con discreción para evitar que el apoyo
a un elemento desencadenante de un movimiento armado en Europa llevara a una
escalada diplomática de acusaciones entre los gobiernos europeos y el país
elegido como “santuario”. Se precisaba, en cualquier caso, discreción: y esto
no era de lo que hacía gala la revista de Thiriart empeñada una y otra vez en
mostrarse solidario con la lucha árabe, dispuesta a enviar “brigadas” a
Palestina y en cuyas portadas aparecían ametralladoras y armas enarboladas como
argumentos… El viejo refrán español tiene razón en sostener que “por la boca
muere el pez”.
La propuesta más seria y coherente salida
del entorno del Partido Comunitario Europeo, fue realizada, por Thiriart y por
Gerard Bordes. Se trataba de un Memorándum a la atención del gobierno de
la República argelina. El documento estaba fechado en París el 12 de abril de
1968, y se proponía la “creación de un servicio de informaciones anti–americanas
y antisionistas de cara a una explotación simultánea en los países árabes y en
Europa” [8].
La propuesta, en sí misma, era viable por dos motivos: uno de ellos, por su
realismo, el otro porque la puerta de entrada al gobierno argelino era Gilles
Munier, corresponsal de La Nation Européenne en la capital de este país
y bien relacionado con su administración. Gracias a Munier, Bordes fue a Argel
en abril de 1968, pero no solamente para proponer la creación de ese “servicio
de informaciones” (¿periodísticas? ¿de inteligencia y espionaje?) sino que
también añadió otras propuestas adicionales como proponer una “contribución
europea a la formación de especialistas de cara a la lucha contra Israel” y
a la “preparación técnica de la futura acción directa contra los americanos
en Europa” [9].
Con una ingenuidad rayana en la candidez,
Cuadrado Costa añade: “Sorprendidos por este proyecto revolucionario, los
dirigentes argelinos no mantuvieron los contactos que se rompieron
inmediatamente”[10]…
Es muy fácil intuir lo que ocurrió. Habitualmente, cuando un gobierno recibe
una propuesta, cualquiera que sea, incluso de carácter simplemente económico,
se preocupa de investigar quién es el amisor. Estamos en 1968. Solamente seis
años antes, Thiriart se había manifestado públicamente a favor de la OAS, es
decir, en favor de quienes trataron de impedir, con el plástico y los atentados,
la independencia de ese mismo país al que ahora, se acudía en petición, no
solamente de ayuda, sino para proponer iniciativas problemáticas. Fracasados
estos contactos, Thiriart orientó su acción internacional hacia los gobiernos
sirio e iraquí en el curso de su famoso viaje por Oriente Medio en el otoño de
1968.
Porque no hay que olvidar que la “lucha
armada” que proponía Thiriart para sus “Brigadas Europeas”, solamente podría
abordarse, después de una larga preparación previa, en la que el movimiento
lograse una implantación social suficiente como para soportar la presión que,
inevitablemente, desencadenaría el Estado desde el momento en que se iniciase
la “lucha armada”. Si volvemos a las cifras que hemos dado antes de militancia
en la red de Thiriart, comprobaremos que el proyecto era, no sólo suicida, sino
particularmente falto de realismo.
Thiriart lanza estas propuestas (y, según
dice abiertamente la traslada a líderes de países tercermundistas, que,
bastante más realistas que él, ignoraron cualquier propuesta en esa dirección),
dando por supuesto que tenía detrás tiene a legiones de voluntarios dispuestos
a embarcarse en insurrecciones armadas y que contaba con un movimiento capaz de
asumir la dirección política del proceso, de aportar militantes y cubrir las
bajas que inevitablemente sufre toda iniciativa guerrillera. Pero en ese
momento, su red, Joven Europa, hacía ya años que estaba en crisis y había
perdido cientos de militantes y secciones nacionales enteras. A pesar del
plural que utiliza Luc Michel y Cuadrado Costa en sus textos, explicando que
Coudroy era “uno más” de los militantes enviados por Thiriart a los
“frentes de lucha”, la triste realidad es que no existió ningún otro en
similares condiciones. Dicho de manera mucho más sencilla: estas especulaciones
no pasaron de ser divagaciones propias de estrategas de taberna. Podemos
imaginar el efecto que debía producir un planteamiento así en interlocutores
árabes, palestinos o chinos.
A finales de los años 60, era frecuente
encontrar en cada esquina de Europa a alguien capaz de glosar la “heroica lucha
del pueblo vietnamita” o “el combate de la resistencia palestina”, incluso “la
aventura del Ché en Bolivia” o del “pueblo brasileño contra los gorilas de la
dictadura”, “del Black Panther combatiendo al imperialismo yanki en su casa”,
etc, etc. Era una época en la que estaba de moda, especialmente entre los
diletantes, hablar de “lucha armada”, de “brigadas de combatientes”, de
“resistentes”, verter sobre estas temáticas ríos de retórica, párrafos
exaltados, fintas literarias desgarradas por el romanticismo y por llamamientos
a la “lucha contra el imperialismo” que, aquí, en Europa, apenas eran los ecos
de una asamblea estudiantil, de un mitin, o las soflamas de un boletín de
extrema–izquierda. Los europeos que se dejaron seducir por tales argumentos y,
contra toda lógica, creyeron que la lucha en Europa era parecida a la que tenía
lugar entre los arrozales vietnamitas, en la selva congoleña o en el altiplano
andino, merecerían un capítulo completo en ese tratado de psicopatología
política que Thiriart jamás escribió.
Cuando en los años 70, Europa vivió un
terrorismo de extrema–izquierda que golpeó especialmente en Italia y en menor
medida en Francia, Alemania, Bélgica, Grecia y España, la “lucha armada”
adquirió sus verdaderas dimensiones: puro terrorismo. No hubo nada heroico en
el tiro en la nuca, en la bomba colocada furtivamente o en el asesinato
accidental del que había elegido un mal momento para pasar por ahí. Muchos
radicales de la época, seguramente, habrían firmado la sentencia de Cohn
Bendit: “En el western de la civilización, todos merecen la bala que se les
dispara”, pero, afortunadamente, muy pocos, la pusieron en práctica.
Algunos por cobardía, otros porque el análisis los llevaba a rechazar lo que
era un suicidio en Europa, sin ninguna perspectiva política, mero producto de
la traslación acrítica de esquemas tercermundistas al primer mundo, copia fácil
de estrategias que podían desarrollarse entre arrozales, selvas o altiplanos,
pero no en una Europa con una población cada vez más pendiente del progreso económico,
el pago de la hipoteca y el desenfreno consumista.
Algunos de quienes lo intentaron no fueron
responsables: desconocían los efectos que podía tener la lucha armada, cuando
pasa de ser ejercicio retórico a chocar con la realidad, pero eso no vale para
Jean Thiriart que ya había dejado atrás las exaltaciones de su juventud y, a
poco que lo hubiera meditado, sabía perfectamente lo que suponía emprender esa
vía: en primer lugar por la desproporción de fuerzas entre un guerrillero
“europeo” provisto de su pistola, y los recursos que el Pentágono, las policías
y los servicios de seguridad nacionales tenían a su alcance, lo que, en sí
mismo, reflejaba la exacta dimensión del desequilibrio de fuerzas. Y Thiriart
lo sabía porque había seguido la lucha de la OAS contra De Gaulle. Ni siquiera
un movimiento que gozaba de cierto apoyo popular en la metrópoli y total entre
la población europea de Argelia, con oficiales decididos que habían conocido el
fuego enemigo en dos e incluso en tres guerras, no pudieron soportar dos años
de represión. Thiriart que, en su momento, se había solidarizado con la OAS,
tenía forzosamente que conocer que, en el enfrentamiento armado de un
movimiento revolucionario contra el Estado, éste siempre tiene en su mano los
cuatro ases de la baraja: leyes, represión, logística y efectivos.
Thiriart nunca hizo autocrítica de estas
ideas que fueron un triple producto: de sus fracasos anteriores y de vías que
se le habían cerrado; de un análisis superficial absolutamente incompleto sobre
la situación en Europa en el que la obsesión anti–imperialista era
omnipresente; y del “zeitgeist” de la época en la que Vietnam,
Palestina, las guerrillas, el Ché eran iconos atractivos para una parte de las
masas.

[1] J. Cuadrado Costa, op. cit., pág. 42.
[2] Ibid.., pág. 43.
[3] http://www.pcn-ncp.com/
[4] J. Cuadrado Costa, op. cit., págs. 37-38
[5] Ibid., pág. 38
[6] Op. cit., pág. 39
[7] Sus experiencias en la Guerra Civil española
están contenidas en su obra Homenaje a Cataluña, cuya primera edición
inglesa data de 1938. La obra puede encontrarse fácilmente mediante programas
de intercambio de archivos y en edición convencional en Editorial Debate,
Madrid 2011.
[8] J. Cuadrado Costa, op. cit, págs. 41-42
[9] Ibid.
[10] Ibid., pág. 42.